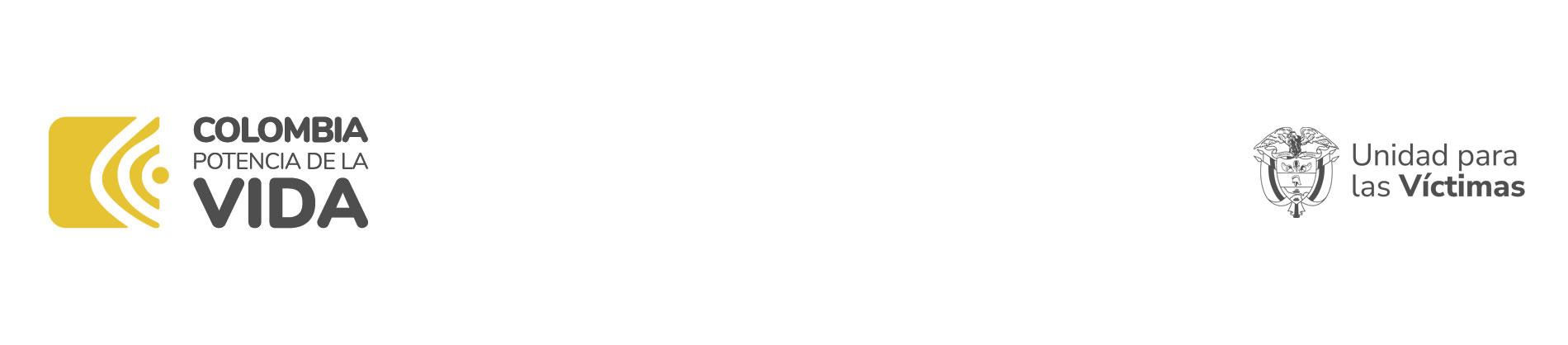Cuando regresar al territorio de origen no es una opción
Iladide Fernía, la nieta de un cacique embera, es una hacedora de artesanías que le permiten no solo sobrevivir al desarraigo, también simbolizan la supervivencia de su pueblo.

Por: Yuli Urquina.
Al caminar por las calles de Floridablanca, en Santander, quizá en alguna esquina se encuentre Iladide Fernía, indígena embera de 33 años, junto a su esposo, exhibiendo y comercializando su artesanía elaborada, como es su costumbre, en chaquira y semillas, piezas para relucir los cuellos de mujeres y hombres, atraídos por su colorido y sus formas, geométricas o no, que dan vida a este producto.
Pocos saben lo que en verdad representan para su cultura estos collares y manillas y su propósito en el pervivir de su pueblo: preservar su tradición más que intercambiar artesanías por algunos pesos que algunas veces no representan el valor de su arte.
Para Iladide su artesanía es la mayor riqueza. A sus 11 años ya había aprendido de su familia cercana este oficio representativo de la cultura embera, y a esta misma edad se despidió de ellos: “Yo tenía 11 años cuando salí de donde mi mamá, cuando hubo una masacre en la que mataron a mi tío y mi abuelo”, así lo refiere ella, aclarando que a su madre no la mataron, pero que desde ese tiempo perdió total contacto con ella, es decir, ya hace 22 años.
El hecho violento –asegura– ocurrió en una zona conocida como Boca de Caimán en Tierralta (Córdoba), cerca de Montería, tierra del río Sinú. Después de todo este tiempo, Iladide manifiesta sin rencor, pero con mucho dolor: “El mayor daño que me hicieron a mí fue con mi abuelo, porque él era el cacique de la comunidad, hacía respetar a las personas, a las mujeres, mi abuelo fue un buen cacique”.
Pese a ser una niña recuerda que a su abuelo lo asesinaron por defender su territorio. “Él hablaba español y decía que no los podían sacar de ahí, que antes tenían que matarlos, porque no iban a tener a donde ir y donde cultivar; él les decía eso a los jefes que tenían armas, los demás tuvimos que huir para que no nos mataran, ahí murieron cinco personas”, relata.
En total eran ocho hermanos y muy precaria la situación económica, por lo que su madre le aconsejó a ella que consiguiera marido, así que cuando llegó la violencia cada uno de ellos tomó rumbos diferentes. Iladide formó su hogar, junto a su esposo, un hombre viudo también a causa del conflicto armado y padre de tres hijos de cuatro, ocho y nueve años; se dedicaron entonces a trabajar de un lado a otro cuidando fincas y buscaron oportunidades en Putumayo y Caquetá sin lograr la estabilidad que requerían para una familia.
Con la ilusión de encontrar a su madre y poder radicarse en ese territorio ancestral que defendió su abuelo con su vida, Iladide y su familia decidieron regresar, pero se llevaron una nueva sorpresa. “En el 2008 escuché en la radio que los indígenas podían regresar a sus tierras; cuando fuimos había un portón grande y no nos dejaron entrar… ya no podremos ir para allá nunca, allá habían minas de sal, de oro, de petróleo, de esmeralda”, menciona Iladide.
El capítulo “El daño hecho a los grupos étnicos”, del libro Sujetos victimizados y daños causados, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), menciona que “las dinámicas económicas generan otra importante forma de vulneración debido a la realización de proyectos de exploración y explotación en algunos lugares sagrados, lo que para las comunidades es un verdadero atentado al territorio y una amenaza para su perviviencia”.
Contrario a lo que puede provocar la impotencia por el despojo material e inmaterial, ella ha decidido perseverar, ahora con una familia numerosa, esposo hijos y nietos. “Es difícil, pero hay que echar para adelante, tampoco vamos a echar para atrás, porque la idea es no pensar en lo que ha pasado, seguir adelante con lo que trabaja uno, con la artesanía, cuidar niños, en casas de familia, en lo que me toque yo trabajo, estamos vivos, si estamos bien de salud todos somos ricos”, decía mi mamá.
La tierra, así sea una porción, es el mayor anhelo de esta familia embera: “Yo hablo bromas, río y les digo que si me van a regalar cosas, regálenme una finquita para sembrar, no necesito comprar nada, del cacao uno mismo hace chocolate, del maíz uno mismo hace la arepa, la cañita para hacer guarapo o panela”.
Iladide agradece las ayudas estatales y el hecho de acceder a espacios dignos para la demostración de su arte como ferias y demás, que han sido pocos pero valiosos, que son para ella ventanas enormes ante sus necesidades.
El arte de los embera chamí que Iladide aprendió desde sus siete años, posee una connotación que solamente quienes han sufrido la violencia pueden entender y se explica muy bien en el siguiente apartado del capítulo “Daños a las Poblaciones Campesinas”, del libro Sujetos Victimizados y Daños Causados, del CNMH: “Si entendemos esos objetos como los lugares que condensan la experiencia de vida anterior, podemos verlos como objetos testigos del pasado. Ellos reúnen no solo la experiencia de haber sobrevivido a la inminencia de la muerte, también resumen el valor simbólico de una vivencia íntima: preservar con vida lo que pretendió ser aniquilado”.
Iladide camina con su familia y su artesanía no solamente para sobrevivir, sino como forma de arraigo a su tradición, a su pueblo, al territorio al que jamás pudo regresar, con la sonrisa y la ilusión intacta de una vida en mejores condiciones, rodeada de su familia, sin la lástima de las calles, sin indiferencia y, especialmente, con el sueño por cumplir de un lugar en el que el fruto provenga solamente de la tierra.
(Fin/YUM/EGG/LMY)